La ciudad aún estaba consumida por las moscas. Eran moscas tenaces, pegajosas, que dejaban en nuestros cuerpos el rastro de los cadáveres sobre los que antes se habían posado, eran alados coágulos de muerte. Yo llegué acompañado de mi pedagogo. Buscábamos a mi nodriza, a la que me amamantó mientras la perra de mi madre retozaba con su amante y mi padre teñía el Escamandro con la sangre estragada de sus héroes. Me acordaba de la dulzura de sus senos, de su lechosa piel, de la tibieza de los atardeceres a su lado. De repente, emergiendo de entre las ruinas del palacio, una sombra harapienta nos abordó. Me costó reconocer en aquel espantajo a aquella, mi criandera del alma. Sus ojos me miraban con burlona familiaridad, pero no me reconocieron. Apestaba a orín y un séquito de moscas gravitaba a su alrededor. Me besó con repugnante lascivia mientras su risa desdentada resonaba entre aquellos tristes escombros. Fue entonces cuando tuve la certeza de que mi madre tenía las horas contadas y de que yo sería su asesino.
VOLVER A TEBAS

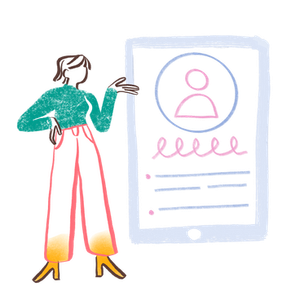




Member discussion