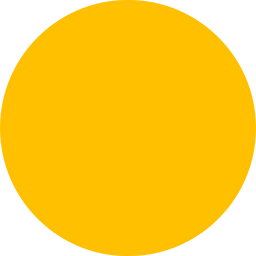Visiones de... ¿lo real?
Quizás "nuestros ojos, por más armados que estén, sólo nos sirven para asistir —con claridad o con terror— a la ruina incesante de lo real."

Los quevedos —esas lentes que llevan el nombre de don Francisco de Quevedo y Villegas, hidalgo de verbo afilado y mirada de ultratumba— no son simples cristales para mejorar la vista, sino prótesis del juicio satírico. A través de ellos, Quevedo no sólo veía el mundo, sino que lo horadaba, lo descarnaba, lo forzaba a revelarse en su osamenta ridícula y miserable. Mirar con quevedos es mirar con espíritu de epigrama, con odio lúcido al embuste y con una voluntad de desilusión que bordea lo trágico. En La hora de todos y la fortuna con seso, o en sus visiones infernales, Quevedo nos muestra que ver bien es ver demasiado, y que el exceso de visión se paga con amargura, con desesperación, con bilis. Quevedo era un visionario que escribía para los ciegos del alma, y sus lentes, más que corregir miopías, eran herramientas de demolición del mundo.
Las gafas modernas —herederas ilustradas de aquella visión barroca— no poseen ya el filo crítico de la sátira, sino el tono resignado del que contempla el porvenir como una lenta catástrofe. Son instrumentos de lo inevitable. Con ellas, la mirada adquiere una tonalidad nietzscheana: se vuelve testigo de la muerte de Dios, del crepúsculo de los ídolos, del eterno retorno de lo absurdo. “El desierto crece”, nos advierte Nietzsche, y las gafas —como símbolo de la razón desencantada— no hacen sino constatarlo. Quien mira a través de estas lentes fatídicas ve, como el Zaratustra en su caverna, que el mundo es un devenir sin sentido, una danza de máscaras sobre un abismo. La visión se vuelve premonitoria no por clarividente, sino por despojada de ilusiones.
Pero es el monóculo el que mejor encarna la fantasía de control óptico que se hunde en la parodia. Se trata de una lente única, singular, desbalanceada: como si un solo ojo bastara para dominar el caos. Es la visión que Foucault atribuiría al poder disciplinario, al saber que vigila, clasifica, normaliza. Pero al mismo tiempo es una visión anacrónica, estancada en su propia simulación de elegancia, como la del Borges de “El Aleph”, que lo ve todo pero no puede tocar nada, atrapado en una eternidad estéril. El monóculo es la prótesis de una mirada que se cree superior, pero que, como diría Lacan, está estructuralmente impedida de ver “la cosa” (das Ding), lo real insoportable. Más aún: es una visión anal —en el sentido freudiano de la fijación regresiva—, que se complace en el ritual, en la rigidez, en la repetición obsesiva del pasado. El sujeto que se mira (y mira al mundo) con monóculo no desea conocer, sino conservar; no busca comprender, sino petrificar.
¿Y las antiparras? Ah, las antiparras... Esos adminículos grotescos que se usan más para no ver que para ver. Si los quevedos escarban, las gafas interpretan, el monóculo domestica, las antiparras protegen. Pero ¿de qué? ¿Del mundo o de uno mismo? Las antiparras no son instrumentos de visión, sino de defensa contra la visión. Son, en cierto modo, el correlato óptico de lo que Lacan llamaría “la pantalla fantasmática”: ese velo que el sujeto interpone para no enfrentarse con lo real. Porque lo real, en su crudeza, no se puede mirar de frente. Lo real es lo que irrumpe cuando todas las visiones fracasan.
Y entonces cabe preguntarse: ¿nos protegerán las antiparras de visiones horrendas o, por el contrario, serán ellas mismas las que estructuren esa visión monstruosa que pretendían evitar? Foucault nos advertía que la visión no es inocente, que ver es ya un acto de poder, una forma de inscripción del sujeto en una red de relaciones que lo exceden. Ver es ser visto. Y en ese juego especular, las antiparras podrían ser, más que un refugio, una delación. Un signo de que el sujeto ya ha claudicado ante la insoportable claridad del mundo y ha elegido la sombra, el simulacro, el sueño óptico de una falsa protección.
Borges, en su célebre “Funes el memorioso”, nos muestra a un hombre incapaz de olvidar, condenado a verlo todo, cada hoja, cada grieta, cada matiz. La hiper-visibilidad lo paraliza, lo inhabilita para pensar. Verlo todo es, en cierto modo, no ver nada. Por eso, quizá, la verdadera sabiduría resida no en ver más, sino en elegir cuidadosamente qué ver, cómo ver, y con qué grado de entrega o resistencia.
Quevedo, Borges, Nietzsche, Foucault, Lacan: todos, desde sus trincheras, han problematizado la mirada. Han comprendido que no hay transparencia, que toda visión está mediatizada por el lenguaje, por el poder, por el deseo. Las lentes que interponemos entre el ojo y el mundo no nos revelan la verdad, sino que la fabrican, la pliegan, la destruyen o la multiplican hasta el vértigo. Somos, en última instancia, criaturas ópticas, pero también víctimas de nuestras propias lentes, prisioneros de nuestras prótesis visuales.
Así, frente al desfile de gafas, quevedos, monóculos y antiparras, la pregunta final podría no ser si veremos la verdad, sino si seremos capaces de soportar su ausencia. Porque tal vez, como ya lo intuía Quevedo en sus “Sueños”, todo lo que vemos no es sino un delirio, una fantasía que se deshace al alba, y nuestros ojos, por más armados que estén, sólo nos sirven para asistir —con claridad o con terror— a la ruina incesante de lo real.