Las guerras de hoy no empiezan con un disparo. Empiezan con una frase mal traducida, con una frontera dibujada en un despacho lejano, con un miedo antiguo al que alguien decide volver a darle nombre. Luego sí, llegan los disparos. Siempre llegan. Puntuales. Como si la violencia tuviera mejor disciplina que la paz.
Desde la distancia, el mundo en guerra parece un mapa enfermo. Manchas rojas que se encienden y se apagan en las pantallas, como si fueran fallos eléctricos. Pero cuando uno se acerca, cuando pisa el polvo real, descubre que la guerra no es un estallido sino una rutina. Gente que aprende a hervir agua bajo las bombas. Niños que distinguen el sonido de un dron del de un avión. Viejos que ya no preguntan quién dispara, solo cuándo.
En cada conflicto hay una verdad incómoda que nadie quiere imprimir en grande: casi nunca se combate por lo que se dice. Las palabras nobles sirven de uniforme. Detrás, siempre, hay miedo, humillación, recursos, memoria mal digerida. La guerra es el lugar donde la historia se venga de quienes fingieron no escucharla.
La paz, en cambio, es torpe. No tiene himnos pegadizos ni desfiles. La paz llega cansada, con papeles, con mesas de negociación mal iluminadas, con traductores sudando porque una palabra mal dicha puede devolver a todos al frente. La paz no promete justicia total. Promete algo mucho más modesto y más difícil: que mañana no se dispare.
Hoy el mundo habla de paz como quien habla de un objeto frágil que no sabe dónde guardar. Todos dicen quererla, pocos aceptan cuidarla. Porque cuidar la paz exige renunciar a certezas, aceptar culpas compartidas, convivir con el enemigo convertido en vecino. Y eso resulta intolerable para quienes necesitan relatos simples y banderas limpias.
En las guerras actuales, los civiles no son víctimas colaterales. Son el centro del campo de batalla. Ciudades convertidas en advertencias. Hospitales en objetivos. El mensaje es claro y brutal: sufrir también es una estrategia. Y el mundo, mirando desde lejos, responde con comunicados, sanciones, minutos de silencio que no detienen nada.
Sin embargo, incluso ahí, en los márgenes del horror, aparece algo que no encaja en los informes militares. Alguien que comparte pan. Un médico que no pregunta de qué lado viene el herido. Una mujer que guarda las llaves de su casa destruida porque cree, contra toda lógica, que volverá. Esos gestos no ganan guerras. Pero impiden que la humanidad las pierda del todo.
La paz mundial, hoy, no es un horizonte luminoso. Es una tarea ingrata, diaria, casi invisible. Se construye con ceses al fuego frágiles, con acuerdos que nadie celebra, con generaciones que tendrán que aprender a no heredar el odio como si fuera una lengua materna.
Tal vez la pregunta no sea por qué hay tantas guerras, sino por qué, a pesar de todo, todavía hay intentos de paz. Quizá ahí, en esa insistencia casi absurda, esté la última noticia verdaderamente importante del mundo.
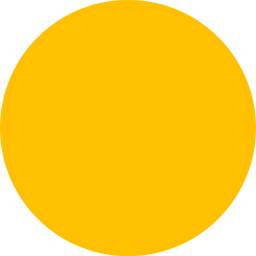









Discusión de miembros