La COP30 no fue una cumbre en el sentido clásico. Fue más bien una reunión en el borde, celebrada cuando el lenguaje diplomático ya empieza a quedarse corto y el planeta ha dejado de pedir permiso para mostrar sus síntomas. No se trataba de salvar el mundo, sino de comprobar quién estaba dispuesto a admitir que lo habíamos llevado demasiado lejos.
Belém, en el corazón amazónico, no fue una elección inocente. Allí, donde la selva aún respira con dificultad, los delegados hablaron de grados, porcentajes y plazos mientras el aire húmedo recordaba que el cambio climático no es una proyección futura, sino una condición presente. La selva no escuchaba discursos. Observaba.
El gran tema de la cumbre fue el mismo de siempre y, a la vez, uno nuevo: el tiempo se acabó. Ya no se negocia para evitar el calentamiento, sino para limitar el daño. El umbral de 1,5 grados aparece en los documentos como una promesa en cuidados intensivos. Todos saben que está agonizando, pero nadie quiere firmar el certificado de defunción.
Los países ricos llegaron con compromisos revisados, cuidadosamente redactados para sonar ambiciosos sin ser peligrosos para sus economías. Hablaron de transición ordenada, de innovación, de mercados de carbono más eficientes. Los países del sur global hablaron de algo más básico: supervivencia. De inundaciones, sequías, cosechas perdidas, migraciones forzadas. Dos lenguajes distintos compartiendo la misma sala sin traducirse del todo.
La financiación climática volvió a ser el punto ciego. Promesas reiteradas, fondos que no llegan, mecanismos complejos que retrasan lo urgente. El llamado “fondo de pérdidas y daños” fue mencionado con solemnidad, como se menciona a un pariente enfermo al que nadie visita. Todos coinciden en que es necesario. Pocos están dispuestos a poner el dinero real sobre la mesa.
Mientras tanto, los combustibles fósiles siguieron flotando en la cumbre como un invitado incómodo al que nadie expulsa. Se habló de reducción progresiva, de transiciones justas, de realismo energético. Nadie dijo claramente que seguir extrayendo y quemando es incompatible con cualquier objetivo serio. La política climática global sigue atrapada en una contradicción elemental: queremos cambiar sin renunciar.
Fuera de las salas oficiales, la otra COP fue más honesta. Científicos repitiendo datos que ya no sorprenden. Jóvenes activistas cansados de marchar para ser escuchados cinco minutos. Comunidades indígenas recordando, una vez más, que han protegido ecosistemas durante siglos sin cumbres ni acrónimos, y que ahora son invitados tardíos a una mesa que nunca ayudó a poner.
La sensación general no fue de fracaso absoluto, pero tampoco de avance. Fue algo más inquietante: administración del colapso. Ajustar expectativas. Ganar tiempo. Evitar el pánico. La COP30 mostró un mundo que sabe lo que ocurre, pero no ha decidido todavía comportarse como si lo supiera de verdad.
El cambio climático ya no es una amenaza futura, sino un marco dentro del cual ocurre toda la política. Afecta a la economía, a la seguridad, a la migración, a la democracia. Sin embargo, sigue siendo tratado como un tema sectorial, una carpeta más en la agenda.
La cumbre terminó con comunicados, aplausos moderados y la promesa de seguir dialogando. Afuera, la Amazonía seguía ahí, paciente y herida. El problema no es que falten datos, ni incluso soluciones. El problema es más antiguo y más humano: nadie quiere ser la generación que admita que el modo de vida dominante es inviable.
Y sin esa admisión, toda cumbre es apenas una pausa elegante antes de que la realidad vuelva a hablar, esta vez sin micrófonos ni traducción simultánea.
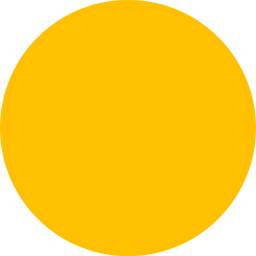









Discusión de miembros